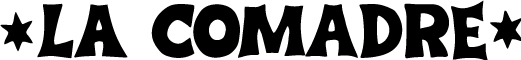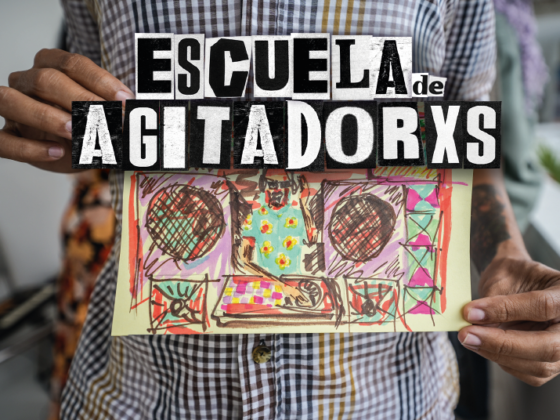A mediados del siglo XX en la Costa Caribe colombiana y en Jamaica, comenzaron a surgir los picó y los sound system; potentes manifestaciones culturales que ocuparon el espacio público principalmente en la ciudad. A través de la música y la palabra, las nuevas formas de configuración social, organizadas en torno al baile, la colección de vinilos, la herencia africana y los saberes empíricos sobre el desarrollo y la potencia tecnológica de sus equipos de sonido, generaron economías populares. Como señala (Villegas, 2022) en el siglo XX se establecieron grandes cambios en gran parte del Caribe, por ello se debe evaluar qué tipo de música se desarrolló en algunos territorios por medio de las máquinas de sonido; estas cambian su nombre y modus operandi en diferentes países, pero tienen mucho parecido en las técnicas y las características para el desarrollo de la música en estas regiones tan específicas. (p. 9)
Principalmente en la Costa Caribe Colombia, esta tecnología sonora se convirtió en un puente de dinámicas globalizadas, que permitieron el intercambio cultural, dándole cabida y fuerza a la cultura picotera. El picó se fue consolidado en otras regiones del país como: Urabá, Cartagena, La Guajira, San Andrés Islas, y Bogotá, la capital colombiana, en donde también llegaron los Sound System; acompañados de musicalidades y sonoridades de herencias africanas, reconocidas principalmente desde el tambor y en géneros como: champeta africana, cumbia, salsa, reggae, entre otros que resonaban y suenan en estos grandes equipos de sonido del territorio colombiano.
La manifestación sonora-cultural del picó y el sound system
Los escenarios, tanto del picó como de la cultura Sound System, permiten entender las variables y elementos culturales de cada sector alrededor de los aparatos de alto volumen. Además de su característica en cuanto a procesos barriales o territoriales, pues la construcción de un sistema de sonido propio y adaptado a la comunidad, como mecanismo para escuchar música y servir de altavoz, congrega la reivindicación de la participación ciudadana, por medio de protestas, denuncias y noticias sobre lo que sucedía para los contextos de esa época.
“Los pick ups, picó o picós, son discotecas ambulantes y consiste en una poderosa máquina de sonido con una consola principal y gigantescos amplificadores y que se puede trasladar” (Villegas, 2022. p. 66).
Estas formas de manifestación continúan generándose en estas culturas del sonido. Los escenarios musicales de la cultura Picotera y Sound System, contribuyen a reconocer una herramienta de expresión, que refleja un derecho de participación ciudadana y configura espacios seguros para el disfrute, la cohesión social, el baile, la manifestación, el intercambio de la palabra, la memoria y la comunicación popular; pese a los limitantes estructurales que existen al apropiarse del espacio público.
La apropiación de la mujer afro en espacios musicales del picó
Cabe señalar que para esta época las únicas personas a cargo de manipular los sistemas de sonido y la música, eran hombres, conocidos también como picoteros. No existía ninguna participación, ni vinculación de las mujeres alrededor de poner la música, conectar los equipos de sonido o programar. Su participación se evidenciaba en la administración del picó y atención al público o asistentes de la fiesta; además de trabajar en las tareas del hogar como la limpieza, el cuidado de los hijos(as) y el hacer del alimento. Pese a ello, con el paso de los años se empezó a reconocer a la primera mujer en construir un picó en la ciudad de Barranquilla. Norma Zúñiga Pérez, nacida en María La Baja Bolívar, quien actualmente cuenta con 84 años.
En su infancia le encantaba coger mangos y pescados por los riachuelos de su territorio, además de hacer parte de las jornadas musicales de bullerengue que organizaba la comunidad. Su niñez, marcada por su contexto familiar, el rigor, la templanza y la música, la hacen querer irse a vivir a la ciudad de Barranquilla, en donde trabajaba como ama de casa para algunos hogares y en atención a los diversos estaderos y caseta-verbena de la ciudad.
Te puede interesar Revolución Sonora: El Auge De La Mujer En Escenarios Musicales Sound System

Mientras trabajaba en los estaderos y casetas de Barranquilla, Norma Zúñiga fue recopilando con atención cada detalle sobre el funcionamiento técnico y musical de los picós. Ese conocimiento, adquirido de manera empírica y persistente, la impulsó a inicios de los años setenta (70) a construir su propio sistema de sonido en formato turbo, al que llamó “El Son Africano”, operado principalmente en el barrio Nueva Colombia. Hacia los años ochenta (80), dio un paso más al inaugurar su propia caseta, “Son Palenque”, desde, donde su picó alcanzó el reconocimiento como uno de los más potentes y emblemáticos de la ciudad, gracias a la calidad de su sonido, su presencia estética, potencia sonora y la selección musical centrada en géneros de raíz africana.

Vale la pena destacar que su incursión en el mundo picotero no fue fácil: enfrentó un entorno históricamente marcado por el racismo, la discriminación de clases económicas, y la dominación de los hombres, reflejadas en el machismo (poca inclusión de las mujeres, minimización en los espacios musicales, violencias de género, entre otras discriminaciones) del gremio picotero.
Conocida también como “La Vieja”, Norma sufrió diversas formas de discriminación y violencia simbólica por atreverse a comandar y programar música desde un espacio que no estaba concebido para las mujeres. Su perseverancia y legado permitieron el mantenimiento de sus siete (7) hijos, los cuales, algunos en la actualidad, le colaboran al funcionamiento y organización de su picó.
La resistencia de mujer y la apertura de su participación en escenarios musicales
Su valentía y pasión por la música la ha convertido en un símbolo vivo de la diáspora africana, con una colección de más de dos mil (2.000) discos de vinilo de origen africano y diversas sonoridades territoriales. Su legado actualmente forma parte de las rutas culturales de la ciudad de Barranquilla, donde su casa es reconocida como una “estación emblemática” que honra la herencia afro palenquera y la historia picotera local. Esta representante y picotera , logró abrir el camino para una nueva generación de mujeres en la cultura, logrando visibilizar la capacidad de las mujeres en los aspectos musicales y técnicos, transformando las lógicas sociales marcadas por las brechas y desigualdades de género y revitalizando las formas de relación entre hombre y mujeres en el ecosistema musical picotero. Así, se consolida un proceso de cambio cultural, el cual puede entenderse como lo plantea Fortuna (2009) citado por (Fernández & Valle, 2016) como una transformación profunda de la expresión sonora, puesto que va enfocando y se relaciona directamente al desarrollo cultural de una sociedad.
Te puede interesar Mujeres en el Sonido

Las formas en las cuales nos comunicamos y generamos comunidad a través del sonido, revelan dinámicas identitarias, afectivas y políticas, que, cobran sentido y se ven reflejadas en la participación activa de las mujeres. Esta participación, visibiliza sus voces y construye relaciones más horizontales, inclusivas y participativas, dentro del universo picotero y Sound System, basadas en la igualdad y el respeto. Las mujeres transforman los escenarios tradicionalmente masculinizados, renovando la cultura y poder colectivo.
Bibliografía
Barrios, D. (27 de junio de 2015) Blogspot, Fundacion cultural Afroamericana, recuperado de: https://fukafra.blogspot.com/2015/06/
Fernández C y Valle E. (2016). Paisaje Sonoro Como Identidad y Cultura de la Fiesta de “La Mama Negra.
Medio de comunicación Al día (12 de mayo de 2019) recuperado de: https://www.aldia.co/historias/seis-madres-con-alma-y-corazon-verbenero.
Villegas, N. C. (2022). Las máquinas de sonido: Pico, Identidad y cultura.